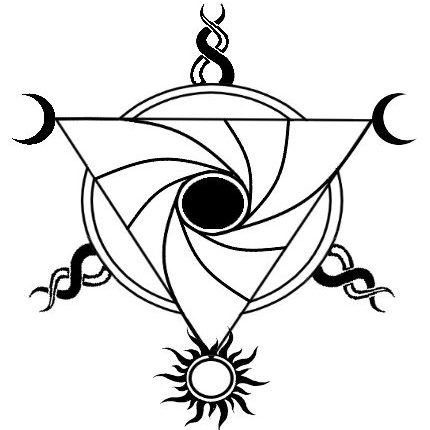19º relato
El destino
—Jefe, ya hemos llegado. ¿Ha venido a ver algún pariente…? Hace años que no vive ningún piel roja por aquí.
Enola miró de reojo al chófer de aquella ranchera llena de bombonas de gas. Era delgado, bastante más destartalado que el indio; pelo rubio corto y ojos azul cielo, con una gorra roja de alguna importante marca de bebidas dulces. Era justo lo contrario de él, física y puede que psicológicamente también; puede que lo de piel roja estuviera fuera de lugar, pero tampoco creía que lo hacía de manera despectiva, sólo una mala costumbre.
—¿Está usted seguro que quiere quedarse aquí?
— Sí, no se preocupe y gracias.
Vio como el vehículo continuó ruta por la vieja y polvorienta carretera rumbo Este. Oscurecía en el horizonte augurando que pronto caería sobre él la oscuridad, pero aquel «rostro pálido» tenía razón: no había nada ni nadie a kilómetros a la redonda; no obstante, el instinto le decía que debía continuar rumbo a la gran montaña roja que ya era visible desde allí.
Pasados unos minutos comenzó a sentir desazón y la premonición de que alguien le seguía. Recordó la canción que le enseñó el viejo de la reserva que hizo de padre y madre del pequeño Enola cuando se quedó huérfano. Aquel anciano no tenía nombre, pero todos le llamaba Wakanda y fue un chamán bueno y respetado. La canción era un conjuro para alejar a las antiguas sombras: los Señores de la Noche, tan antiguos como los indios y posteriormente los españoles que allí estuvieron. Algunos afirman que eran las almas de ambos que vagaban de un lado al otro, impuesto algún tipo de promesa por cumplir.
Lentamente comenzó a tararear hasta que las palabras comenzaron a brotar. A ambos lados se dibujaban sombras alargadas que se aproximaban, pero parecían temer los versos de protección, si bien no los recordaba del todo y en alguna ocasión tuvo que volver a empezar el conjuro. En esos momentos las sombras se alargaban hasta él con intención de tocarle, sintiendo el gélido tacto incorpóreo de los que están al otro lado. Pero Enola sabía que el miedo no debe traspasar la barrera del alma, ya que si permites que entre nunca más se volverá a ir; pudriendo todo aquello que toca.
Un leve resplandor estalló a escasos metros entre él y las negras figuras. Las sombras se alargaron por la luz, pero fue un leve instante antes de desaparecer. Allí, justo en frente, estaba el zorro blanco, el mismo que fue en su búsqueda en la lejana ciudad de Philadelphia. El animal le observó con curiosidad, con una cómica mueca en sus blancos labios.
— Llegaste, pensaba que no vendrías.
— Ha sido un viaje largo y complicado. No tengo dinero para comer, menos aún para un transporte.
— Nada, nada, no te quejes tanto. Los tuyos podían ir de un lado para el otro sin necesitar de dinero ni vehículos. Si ahora no puedes es porque has olvidado quién eres.
Enola se dispuso a replicar, pero guardó silencio. En cierta forma tenía razón, pero no sólo era problema de los suyos. Hoy en día pocos eran los que podían sobrevivir en plena naturaleza. De tantas comodidades habían olvidado todo lo que sabían o habían heredado, donde se cazaba para comer o eras una presa en el menú de la vida.
El zorro prosiguió camino a la montaña dando pequeños y gráciles saltos, desapareciendo y reapareciendo a varios metros frente Enola. Éste se colocó el sombrero y le siguió tan de cerca cómo pudo.
El ascenso fue agotador; Enola no estaba en forma. Se había acostumbrado a la vida de ciudad y aunque tenía buen fondo por caminar de un lado al otro, no era rival para las empinadas cuestas de la montaña roja ni para los mágicos poderes del astuto albino.
Arribaron a una pequeña senda que conducía a una grieta natural. El zorro se introdujo en ella sin prisa seguido de cerca por el viajero que resoplaba de cansancio agradeciendo una vía más horizontal.
Dentro había una cálida luz que emanaba de una pequeña hoguera. El zorro se aproximó a ella y ante la atónita mirada de Enola ocurrió la metamorfosis. La transformación fue sutil, casi imperceptible. Del animal surgió una figura humanoide y como abrigo el mismo pelaje blanco que apresuró para cubrir el desnudo cuerpo del anciano. Éste, sentándose cerca del fuego y dirigiéndose al recién llegado dijo:
— Se bienvenido Enola, tu aprendizaje comenzó desde el primer momento en que nos vimos.